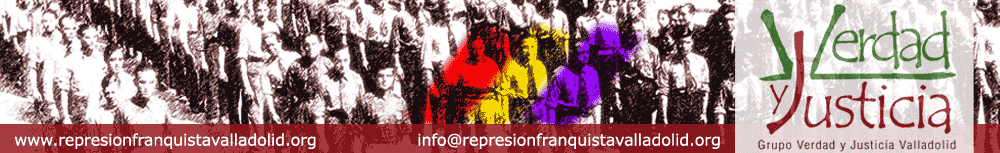Un club infernal
Y las oficinas están íntegras, tal cual estaban en 1936. Aquellas oficinas, símbolo del dolor, testigo de las escenas más atroces; esos locales donde los familiares recibían la noticia temida; la puerta de entrada de los detenidos al infierno, sigue hoy en pie: un pequeño edificio de ladrillo rojo, en cuya fachada ondea la bandera nacional los días de fiesta, un edificio ominoso reconvertido en un club para personal militar.

Las cosas que han pasado en un lugar dejan, según un amplio parecer, huellas visibles e invisibles. Puede que no sea así, pero la mayoría de la gente que conozco evitaría irse de copas a un bar abierto sobre un cementerio, por ejemplo.
Y no por temor a los muertos, precisamente, sino por respeto a su memoria.
En nuestra ciudad existieron varios lugares infernales, donde la muerte, el dolor y la desesperanza moraron durante años. Uno de esos lugares se encuentra en pleno centro de la ciudad: se trata de las cocheras donde se guardaban y reparaban los tranvías vallisoletanos. Estas cocheras, compuestas por dos grandes naves que delimitaban un patio y un edificio de oficinas, estaban situadas en el Paseo del Príncipe, hoy rebautizado como Arco de Ladrillo. Las oficinas tenían su acceso por el Paseo de los Filipinos, frente por frente del Campo Grande.
En 1936 ya no circulaban los tranvías por las calles de la ciudad, que se modernizaba adoptando nuevos medios de transporte. Las vías habían desaparecido de las calles, y los viejos tranvías iban pasando a mejor vida en aquellas cocheras, a la espera de su destino final.
Pero las cocheras iban a tener un nuevo uso tras el 18 de julio de aquel año. Y es que, saturada la Cárcel Nueva (inaugurada en junio del año anterior), los golpistas llenaron de detenidos la Vieja; después, el antiguo Matadero municipal; llevaron detenidos al campo de fútbol, y por fin determinaron destinar las naves de las cocheras a campo de detención.
A principios de septiembre de 1936, los lugares de detención vallisoletanos estaban completamente definidos: los hombres en general, a las cocheras; las mujeres, a la Cárcel Vieja de Chancillería; los jóvenes, los que iban a ser juzgados y los condenados a muerte, a la Cárcel Nueva.
Las cocheras de tranvías de Valladolid llegarían a ser legendarias. La inmensa mayoría, por no decir todos los detenidos de la provincia, fueron a parar a ellas en uno u otro momento. Allí, hacinados en el suelo de las naves, organizados según el orden alfabético del pueblo del que provenían, esperaban un destino incierto.
Las naves eran dos, una mayor que otra; en los momentos álgidos de la represión pudo haber 1.600 detenidos en la pequeña y quizá unos 3.000 en la mayor. Los detenidos iban y venían: muchos entraban, y también muchos fueron sacados por las noches por patrullas que traían listas con los nombres de los que iban a morir. Los hombres, acurrucados sobre sus propias ropas, se tapaban las cabezas con abrigos y tapabocas, según fuera su condición, al oír los pasos y los gritos que anunciaban la sentencia. Después, el silencio. Los nombres gritados a voz en cuello. Los sollozos, las palabras de adiós.
En los días de visita, madres y hermanas se afanaban por acercarse a las puertas de las oficinas con sus paquetes en las manos. El que recibía comida era un privilegiado. El que además contaba con ropa limpia, tabaco o un colchón, podía considerarse una persona con suerte.
Pero prácticamente a diario se vivían en aquellas oficinas dramas desgarradores. Los guardianes comunicaban a aquellas mujeres que su marido, su hermano, su padre o su hijo ya no se encontraba allí. Unas veces les decían que habían sido puestos en libertad. Otras, que los habían trasladado de prisión. Y aunque ya se sabía (y después los demás presos lo refrendaban) que los desaparecidos habían sufrido “un paseo”, muchas mujeres permanecían haciendo guardia, sentadas en el suelo, desesperadas, llorando en las afueras de las oficinas, esperando ver algo que les aclarase la situación para bien o para mal.
Estas vigilancias llegaban a su fin con la confirmación del asesinato que los compañeros del infortunado daban a sus familiares, algunas veces acompañada de objetos personales que la víctima, segura de su destino, entregaba a algún amigo o compañero para que lo hiciera llegar a su familia.
Este campo de detención estuvo en funcionamiento más de tres años, y por él pudieron pasar alrededor de 5.000 personas. No hay rincón en la provincia que no conozca las famosas cocheras y a algún vecino que estuvo detenido en ellas, en el mejor de los casos, o a alguno que en ellas desapareció.
Hoy podéis ver sus restos: se hallan en el Arco de Ladrillo. El patio donde los presos se lavaban con el agua helada de un caño y hacían sus necesidades en una zanja, cavada por los que vestían traje para humillarlos más, aparece reconvertido en un aparcamiento de coches. En la esquina se ha construido un enorme bloque de pisos. El patio está limitado por una pequeña nave adjunta a la Consejería de Sanidad.
Y las oficinas están íntegras, tal cual estaban en 1936. Aquellas oficinas, símbolo del dolor, testigo de las escenas más atroces; esos locales donde los familiares recibían la noticia temida; la puerta de entrada de los detenidos al infierno, sigue hoy en pie: un pequeño edificio de ladrillo rojo, en cuya fachada ondea la bandera nacional los días de fiesta, un edificio ominoso reconvertido en un club para personal militar.
Y mientras los socios disfrutan de sus cervezas y sus vermuts en su “casinillo”, muchos vallisoletanos, sobre todo los más ancianos pasan ante su fachada bajando la cabeza ante lo que consideran un club infernal.