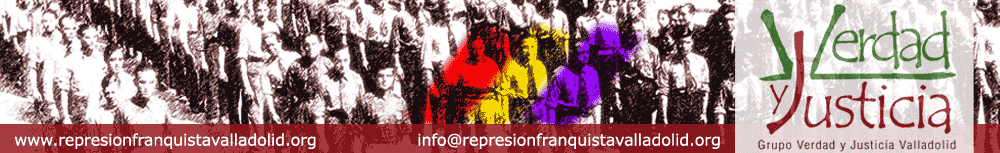Cae la Casa del Pueblo de Valladolid
El día 18 de julio hubo un llamamiento general de los dirigentes del Partido Socialista, los de UGT y los sindicatos afectos: ante los insistentes rumores de sublevación militar, llamaban a los afiliados y simpatizantes a reunirse en las Casas del Pueblo de las localidades. Este llamamiento fue seguido por muchas personas, y en Valladolid resultó fatal para los reunidos, pero sobre todo, fue determinante para que la ciudad fuera tomada por los sublevados a las pocas horas de producirse el levantamiento.

Desde las primeras horas de la tarde del sábado 18, la gente fue llegando al edificio, que tenía su entrada principal por la calle Núñez de Arce, nº 14. Iban y venían los dirigentes más conocidos, afiliados con sus hijos, hombres procedentes de los pueblos próximos, que llegaban en bicicleta para recabar información…
En el interior del edificio se reunieron más de 500 personas, entre las que se encontraban varias familias que se hallaban allí acogidas desde las inundaciones causadas por el desbordamiento de la Esgueva en enero, y que al quedarse sin casa, se encontraban provisionalmente viviendo allí, como la familia de Daniel del Barrio, fontanero vallisoletano que se hallaba viviendo en el piso superior junto con su mujer y sus cuatro hijos.
Hacia las ocho de la tarde, los reunidos se dieron cuenta de la verdadera gravedad de los hechos, y se planteó la necesidad de armarse. En aquellos momentos, la Guardia de Asalto, acompañada de grupos de civiles armados, patrullaba las calles al grito de ¡Arriba España! y disparaban sus armas.
El alcalde, señor García de Quintana, estaba reunido en el ayuntamiento con sus compañeros más leales; lo mismo sucedía en el Gobierno Civil, donde el gobernador, Luis Lavín, intentaba comunicarse con sus superiores de Madrid para comprobar el alcance de la sublevación.
Eusebio González, José Garrote y Federico Landrove López, que estaban en la Casa del Pueblo junto a sus compañeros, se dirigieron al Gobierno Civil para solicitar armas. Había más de dos mil fusiles de asalto en la Academia de Caballería, pero estaban sin cerrojo. De todas maneras, ni el alcalde ni el Gobernador veían claro lo de armar al pueblo.
No fueron capaces de calibrar el verdadero peligro que se cernía sobre Valladolid, ni pensaron en la indefensión en que estaban los ciudadanos ante un golpe militar. La desconfianza en sus conciudadanos fue fatal para todos, y también para ellos, pues ambos fueron ejecutados por los franquistas.
Cuando los tres dirigentes socialistas acabaron de realizar las gestiones, las calles de Valladolid estaban ya prácticamente tomadas por los rebeldes, y no pudieron volver a entrar en la Casa del Pueblo, convertida a esas horas en una trampa mortal. Eusebio González fue detenido en la tarde del 19 y asesinado en un pinar; José Garrote fue el primer político fusilado con juicio previo, y Federico Landrove también fue detenido poco después junto a su padre, Federico Landrove Moiño, primer alcalde republicano de la ciudad, y condenados ambos a pena de muerte, aunque solo se cumplió la del hijo.
En el interior de la Casa del Pueblo, el nerviosismo aumentaba por momentos. Entre los reunidos no faltaban personas con carácter y capacidad organizativa que se plantearon resistir y organizar a toda aquella gente. Pero no tenían lo fundamental: armas con las que defender su vida.
Mariano Pérez Medina, jardinero municipal y socialista decidido, se hizo cargo de la defensa. Dentro de la Casa había unas pocas armas cortas, un par de escopetas y una escopeta con los cañones recortados. Con este arsenal tuvieron que defenderse los sitiados. Mariano fue el autor de algunos de los escasos disparos que se hicieron, disparos que hizo con la escopeta de cañones recortados.
Mariano fue detenido en la mañana del 19 y condenado a muerte y ejecutado junto a su hermano Donato. Su hermana Victoria fue condenada a 20 años de prisión.
Con la llegada del amanecer, los sublevados colocaron una ametralladora en la torre de la catedral, punto desde el que se controlaban los tejados y fachada de la Casa del Pueblo. Otra ametralladora fue colocada en el tejado del Pasaje Gutiérrez, cubriendo la parte posterior del edificio, que daba a la calle Fray Luis de León. De inmediato se produjeron los primeros disparos.
Los de la Casa del Pueblo se dieron cuenta de que iban a ser detenidos y empezaron a destruir los documentos. Todos los papeles importantes se tiraron por los desagües; cuando éstos quedaron atrancados, comenzaron a romperlos en trozos pequeños, arrojándolos a la calle.
El ejército, que se había unido al golpe a primera hora de la noche anterior, emplazó un cañón en la calle Galera, dirigido a la fachada de la calle Fray Luis.
Dos disparos de cañón fueron el fin de la Casa del Pueblo. A los pocos minutos, un hombre subió a la azotea llevando una sábana blanca, y fue ametrallado en el acto. Lo mismo ocurrió con dos o tres personas que salieron a la calle con trapos blancos. Por fin se aceptó la rendición, y los republicanos, los afiliados a la Casa del Pueblo, los socialistas, en fin, todos los reunidos allí fueron saliendo a la calle con los brazos en alto.
Unas 580 personas fueron detenidas. Algunas lograron escabullirse entre el caos originado.
Eran las diez de la mañana de aquel fatídico domingo 19 de julio de 1936.
Para muchas de aquellas personas, aquello fue el final de su vida y de sus esperanzas.
TESTIMONIO
J.R. tenía 11 años en julio de 1936. Vivía con su familia en el número 14 de la calle Núñez de Arce, es decir, en el mismo edificio en el que se ubicaba la Casa del Pueblo vallisoletana.
Ni ella, ni niguno de sus hermanos, todos niños, olvidaron jamás las horas transcurridas en el interior del edificio, ni las trágicas consecuencias que su toma acarreó a cientos de familias como la suya.
El 18 de julio de 1936 era sábado. Hacía calor, y había ambiente revuelto. Ya desde por la mañana se notó mucho ir y venir de gente a la Casa del Pueblo. Ya se había escuchado por la radio algo acerca de un levantamiento de los militares, pero en África; no era la primera vez.
A primera hora de la tarde comenzó a precipitarse todo. Llegaba mucha gente a la Casa del Pueblo, en coches, en bicis, a pie.
El padre de J. dijo a los suyos que no salieran a la calle, y desde su casa, a través del patio, vieron cómo se reunía una gran cantidad de gente a lo largo de la tarde; oían discusiones, y a la gente hablando sin parar. Dentro del edificio había familias enteras, gente de los pueblos, personas conocidas, como Garrote, el concejal, y otros a los que ellos conocían.
Fue pasando la tarde y empezaron a escucharse disparos por las calles. No había muchas noticias, y no sabían exactamente qué estaba pasando en la ciudad, pero al cabo de las horas tomaron conciencia de que el levantamiento podía triunfar, porque los guardias de asalto y los falangistas estaban tomando las calles a base de disparos, y no había respuesta organizada.
El padre les ordenó que se acostaran y que no se preocuparan, pues “la guardia civil está con nosotros”. El, como muchos otros, creyeron que era cuestión de horas, y que después todo volvería a su cauce.
Los niños se acostaron, pero no era posible dormir. Los tiros iban a más, y el jaleo dentro de la Casa del Pueblo también. Se notaba que la gente de dentro se iba poniendo nerviosa, y se oían discusiones y gritos, aunque ella asegura que desde allí no salieron tiros. En eso es tajante.
En medio de la noche, sin que pueda decir ni aproximadamente la hora, sus padres los sacaron de la cama porque habían comenzado a disparar contra la Casa del Pueblo desde algún tejado, pero eran ráfagas de metralleta, y el peligro era evidente. (Después sabrían que los golpistas habían emplazado una ametralladora en la torre de la catedral, en el hueco del reloj, y otra en el tejado del Pasaje Gutiérrez).
Primero pensaron colocar los colchones en las ventanas, pero ante el cariz que los hechos tomaban, la familia optó por pedir refugio en los pisos bajos de la casa, donde estarían más protegidos.
En zapatillas y camisón bajaron por la escalera y fueron acogidos por unos vecinos; ella recuerda pocos detalles, ya que estaban todos atemorizados. Se oían muchos disparos y también gritos y mucho ruido en la Casa del Pueblo.
Se oía correr agua por las cañerías sin descanso. En la Casa del Pueblo mojaban los documentos para hacerlos ilegibles.
Por fin amaneció el domingo 19 de julio. El jaleo iba en aumento en el exterior y en el edificio. Por las rendijas de las ventanas cerradas, los mayores intentaban enterarse de lo que ocurría en la calle, que estaba tomada por guardias civiles, soldados y falangistas. Después se oyeron dos estampidos tremendos y llegó el final.
J. recuerda que fueron dos cañonazos y que destruyeron parte de la fachada de la calle Fray Luis de León. Entre los ruidos, los gritos de los asaltantes y los de los que estaban dentro, el clamor era tremendo. “Qué miedo pasamos. No sabíamos qué pasaba, pero se estaban rindiendo, y empezaron a aparecer guardias y gente con pistolas y fusiles por la escalera de la casa. Se oían golpes: ¡Abran, alto! ¡Salgan con las manos arriba!”
Llorando y vestidos con ropas de casa, todos los vecinos de la casa fueron saliendo al portal, donde los atacantes los sacaron a la calle. Allí los obligaron a ponerse contra las rejas de un jardín que había enfrente (y que todavía existen), con los brazos en alto. Había un gran caos, un griterío inmenso. Estaban sacando a todos los refugiados en la Casa del Pueblo; un gentío extraordinario, quinientas personas. Desde las ventanas superiores caían trozos de papel, como si nevase. Miles de papeles entre los que ella vio carnets sin fotografías y con el nombre tachado.
Los guardias y los falangistas ponían a la gente en filas, de cara a la pared y con los brazos en alto. Después ordenaron a los prisioneros colocarse en filas de a dos, y con las manos en alto los dirigieron hacia abajo, hacia Angustias. Uno de los guardias les dijo a sus compañeros: “¿no veis que son unos niños? Que se vayan; no los vamos a detener…”
Y se llevaron detenidos a su padre y a su madre, quedando J. y sus otras hermanas, niñas pequeñas, abandonadas en medio de la calle.
A su padre no lo volverían a ver libre. Poco después fue juzgado, y a pesar de que demostró que era vecino del inmueble y por eso estaba allí, la justicia de los sublevados lo condenó a muerte y lo ejecutó.